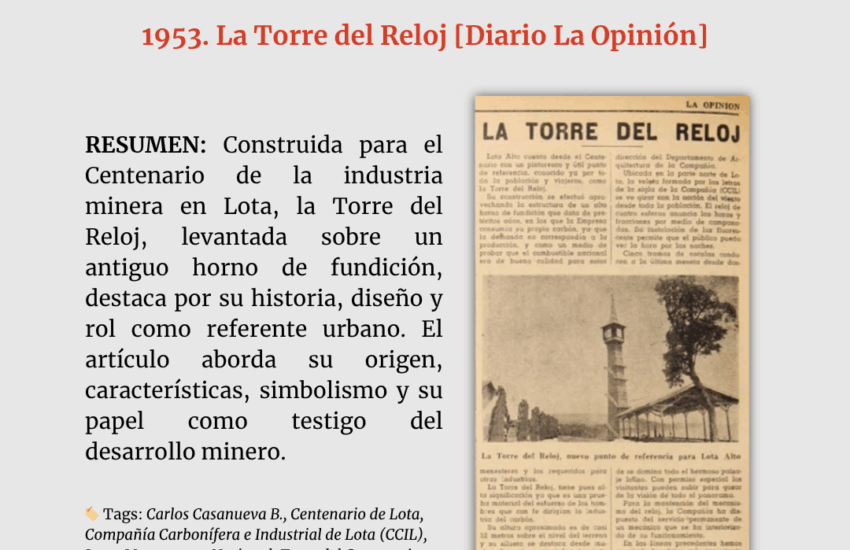1872. The South American Missionary Magazine [Parte 5]
Publicado por: South American Missionary Society [Sociedad Misionera de América del Sur]. (1872). The South American Missionary Magazine [La Revista Misionera de América del Sur] (Vol. VI). London.
Fecha de Publicación: 1872.
Autor: Desconocido.
Última edición: 11/11/24.[P. 133-135]
VIDA EN SUDAMÉRICA.
II. EN LA FRONTERA INDIA.
La totalidad de América del Sur abarca un área de siete millones de millas cuadradas y contiene una población de aproximadamente veintiún millones. Esto es un promedio de sólo tres habitantes por milla cuadrada. Sin embargo, no debe suponerse que estos están distribuidos de manera equitativa, o casi equitativa. En la cuenca del Amazonas, en la vasta área de cordilleras, en desiertos arenosos, salares o praderas, hay numerosos grandes distritos en los que no se escucha la voz humana; mientras que, por otro lado, hay una concentración de ciudades y viviendas aisladas a lo largo de las costas.
El interesante país de Chile, en la costa oeste, comprende aproximadamente 175,000 millas cuadradas, a lo largo de la ladera occidental de los Andes, hacia el sur hasta el Estrecho de Magallanes; pero no tomamos en cuenta actualmente a la Patagonia, que, para establecer un reclamo, es llamada Chile Oriental. En el censo de 1865, la población era de casi 2,000,000, pero era difícil obtener cifras correctas; mientras que la población indígena, que no fue incluida en esta enumeración, se estimaba con aún menos certeza entre 33,000 y 40,000. Llamémosla 36,000. En todo Chile hay, por lo tanto, alrededor de once y media personas por milla cuadrada. Pero los hechos pueden ser examinados aún más detalladamente. Si decimos que la región al norte de la antigua frontera india tiene una extensión de 110,000 millas cuadradas, y que la región al sur de ella es de 65,000, tenemos dieciocho personas por milla cuadrada en la porción civilizada, y poco más de una por cada dos millas cuadradas más allá de los límites de la civilización.
Aquí tenemos un hecho que sirve para ilustrar varios principios; por ejemplo, que el salvaje requiere un área grande para vagar; que su vida usualmente corta y reproducción limitada son desfavorables para un rápido incremento de la población; y que, por el contrario, junto al hombre de sangre europea el número usualmente disminuye. Y como en todo el país, también aquí, la población está muy desigualmente distribuida. En la porción no indígena, por ejemplo, está el desierto de Atacama, partes del cual se encuentran en Bolivia y Perú; y en la porción indígena está toda la larga franja sur, llamada la provincia de Chiloé, con sólo unas pocas viviendas dispersas. En las partes civilizadas, y especialmente cerca de Valparaíso, hay muchos europeos nacidos en el país, especialmente ingleses, alemanes y franceses, y bastantes “americanos”, o ciudadanos de los Estados Unidos. No hay mucho mestizaje, pues había pocas ciudades en las que la población pudiera mezclarse. No hay comunidad de negros, ya que el clima es demasiado frío para ellos, y no hay chinos excepto personas independientes.
Podemos llegar al territorio indígena de dos maneras, es decir, desembarcando en alguno de sus puertos en el Pacífico, o cruzando su frontera interior, análoga al río Tweed que separa Inglaterra y Escocia. Adoptemos la última ruta. Es el mes de mayo, que corresponde en el hemisferio sur al noviembre inglés.
Un pequeño vapor desde Valparaíso ha llegado durante la noche a Talcahuano, en la bahía del mismo nombre, un pueblecito con 3,000 habitantes1. Contiene unos pocos ingleses, bajo cuyo término se incluyen generalmente los “americanos” que hablan inglés, y anteriormente era bastante frecuentado por barcos balleneros de los mares del sur. Ha sufrido frecuentemente terremotos, y el terreno sobre el que se asienta está ahora muy por encima de su nivel anterior. Partiendo en el frío de la mañana, en un tosco coche tirado por caballos de aspecto igualmente tosco, atravesamos la superficie virgen del suelo por unas doce millas y entramos en la ciudad de Concepción.
Esta es una bonita ciudad, que consiste, como la anterior, principalmente de casas de madera, pero tiene calles limpias y anchas, y una hermosa plaza. Es la sede de un obispo y capital de la provincia; y contiene, junto con un hospital y orfanato, un liceo, teatro, prisión, cuarteles y varias iglesias. Tiene una población de 15,400 habitantes y está situada en la orilla derecha o norte del río Biobío. La antigua ciudad, ahora llamada Penco, fue destruida por un terremoto, y esta fue erigida en 1754. En el gran terremoto del 20 de febrero de 1835, su catedral fue derribada, pero desde entonces la ciudad ha duplicado su población. Un buen maestro de inglés podría ganarse aquí la vida cómodamente, pero su esposa debería ser capaz de manejar pensionistas, y uno de los dos debería poder enseñar música. Un servicio de la Iglesia Anglicana también podría organizarse sin dificultad.
Cruzando el Biobío, o Rubicón indio, para tomar otro coche, notamos las espuelas muy curiosas que parten de las montañas; las dos colinas gemelas hacia la desembocadura del río, llamadas las tetas del Biobío; la arena volcánica que está arrastrando en sus amplias y lentas aguas; y el aspecto de desolación en el lado al que nos estamos acercando.
La lancha ha sido “empujada” a través, el equipaje es desembarcado, ¡y nuestros pies están sobre tierra india! Estas dos o tres cabañas, tan silenciosas como las moradas de los muertos, se llaman San Pedro; pero estamos en nuestro asiento junto al conductor, decididos a ver todo lo que se pueda ver. No hay chozas indias visibles, ni pintura y plumas, ni adornos, ni hacha de guerra o cuchillo para cabelleras; no sólo se ha enterrado el hacha, sino también la pipa de la paz. ¡Ay! El valiente araucano se ha retirado del río, y los hijos del extranjero lo han seguido y ocupado las tierras desiertas.
El coche sisea sobre la hierba, o rueda a lo largo del sendero que sirve de camino, o al llegar a un lugar pantanoso avanza lentamente, los caballos hundidos hasta el vientre en el lodo, o entre dos colinas casi nada a través de una inundación de aspecto feo, que un peatón se rehusaría a enfrentar. El cochero es muy comunicativo y menciona que dos de estos pasos son llamados por nombres que no necesitan ser citados. Uno se refiere a cierto personaje oscuro y el otro a su residencia. A veces la tierra parece un gran páramo o brezal, y raíces gigantescas de una especie de cactus yacen en la superficie; mientras que la pelusa, como algodón, llena la boca; de nuevo, hay un desierto de enormes piedras negras desgastadas por el agua, mostrando que la playa del mar ha sido recientemente elevada por encima de la marca de la marea alta. Pero después de un recorrido de unas doce millas más, y mientras la tarde comienza a convertirse en noche, nos acercamos a las minas de carbón.
El primer lugar es Puchoco. Aquí hay varias minas, un pequeño ferrocarril, un túnel, un muelle; y los vapores de la Compañía del Pacífico que operan en la línea sur, es decir, entre Valparaíso y Osorno, o Puerto Montt, usan este lugar como punto de abastecimiento de carbón. Hay unas cincuenta personas de habla inglesa aquí, incluyendo alemanes y americanos—pues, por extraño que parezca, casi todos los alemanes hablan inglés, aunque muy pocos ingleses hablan alemán.
Coronel está a aproximadamente una milla más adelante. Contiene 2,500 habitantes y fue fundada en 1851 como consecuencia del descubrimiento de carbón en los alrededores. Consiste en tres calles paralelas; es la capital de un departamento, y en 1864 o 1865 fue constituida como puerto. Hay muy pocos ingleses aquí, pero un gran número de alemanes. Estos últimos no parecen preocuparse por la religión, sino que, en general, viven completamente para y por el mundo. La tarde está cayendo, sin embargo hacemos una larga pausa, y luego avanzamos unas seis millas más hasta Lota. En algunas partes el camino es bueno, en otras es terrible, y la inscripción que se puso en las Highlands después de 1745 viene vívidamente a la mente:
“Si hubieras visto estos caminos antes de ser trazados, Levantarías tus manos y bendecirías al General Wade.”
A través de arena, subiendo colinas, bajando valles, hacia luces dispersas, una voz nos llama en español. Carlos arroja el látigo y las riendas con el aire de un hombre que ha cumplido una tarea importante, y dice: “Ahí está, señor, esta es Lota”.
[p. 159-161]
Situadas en la cima de una colina, en su base y parcialmente en sus laderas, sobre la superficie primitiva del suelo, se encuentran las casas y calles de “Santa María de Guadalupe de Lota”. La calle o camino en la Lota Alto es transitable en todas las estaciones; la de la Lota Bajo, especialmente cerca de donde fluye un río, sugiere el Pantano de la Desesperación; pero las otras partes abajo son meramente arenosas. Hay un puerto, y un muelle de madera se adentra en las aguas profundas. En una colina, en Lota Alto, hay un mástil de bandera, de modo que la aproximación de un vapor, ya sea del norte o del sur, es rápidamente conocida. Hay numerosas tiendas, o más bien almacenes; es decir, se adopta el plan americano de vender artículos de casi todo tipo. El Sr. Asta-Buruaga fija la población en algo más de 500, pero 1,500 estaría más cerca de la verdad. De estos, no más de 150 hablan inglés. Hace unos años no había una casa aquí; pero en 1854, después de que se descubriera la existencia de carbón, surgió una aldea, y la iglesia parroquial fue eventualmente trasladada desde Colcura, a unas dos millas de distancia, que había comenzado a declinar. Pero hay más de una razón para la prosperidad del lugar. Produce excelentes ladrillos refractarios, como los que se fabrican en Stourbridge, en Inglaterra, y son muy utilizados en la costa oeste para pavimentar las aceras en las calles de las ciudades. También tiene extensas obras para fundición de cobre, una fundición, y para este momento probablemente un molino de harina. Antes de muchos años, Lota contendrá 10,000 almas; tendrá calles pavimentadas; y, tal vez, desagües y farolas, aunque tales cosas llegan lentamente a las ciudades sudamericanas.
Alrededor de 1858, un número de mineros ingleses y escoceses, en su camino a la Columbia Británica, se establecieron en Lota; y como muchos de ellos tenían esposas y familias con ellos, constituyeron una pequeña colonia. La gente de Valparaíso vio que requerirían instrucción espiritual; y el Reverendo Sr. Blake, quien era un presbiteriano americano y que tenía una escuela privada, fue alentado a actuar como su capellán durante casi dos años. Sin embargo, se descubrió que la pequeña congregación no podía ser autosuficiente, y por un corto tiempo se disolvió. Justo entonces apareció el Reverendo W. Allen Gardiner, el respetado misionero de la Sociedad: un amigo se unió a él en la construcción de un pequeño edificio, que serviría tanto como iglesia y escuela; y así se inauguró la buena obra, cuyos resultados nuestros lectores conocen. Muy pocos de la colonia minera original permanecen ahora. Los peones españoles, o trabajadores, aprendieron el modo de extraer carbón y reemplazaron a los ingleses, varios de los cuales se han mudado más al norte hacia los distritos de cobre; mientras que, por otro lado, el aumento de la población ha atraído al lugar a un gran número de comerciantes y artesanos superiores, de modo que la comunidad inglesa, aunque pequeña, es decididamente próspera. Un trabajador gana 7 chelines y 8 peniques por día, un mecánico al menos 11 chelines y 6 peniques, y una persona en autoridad £300 al año o más; mientras que la comida es decididamente más barata que en Inglaterra, aunque los artículos manufacturados son el doble de costosos.
Al sur de Lota, un camino no existe ni siquiera en nombre; pero hay senderos sobre el césped, y a través del bosque primitivo, y nuestros inteligentes pequeños caballos, que valen alrededor de £5 o £6 cada uno, pueden abrirse paso donde un caballo inglés apenas valdría el precio de una cabezada. Ocasionalmente galopamos a lo largo de la arena dura del mar a pocos metros de la marea; pero eso no siempre es posible, y hace el camino muy largo. Así que nuestro paso es subiendo colinas y bajando pendientes, a través de pantanos y entre árboles; y de nuevo debemos vadear un río de aspecto formidable. Ocasionalmente hay un tramo de terreno llano, y nuestros caballos buscan la rienda; porque el sol está alto, el aire es suave, y tanto hombre como bestia sienten hambre. Después de un viaje de quizás 25 millas, se vadea un gran río ancho, el Carampangue, y desmontamos en un huerto natural para desayunar. Es una comida muy primitiva, pero no importa; ahora estamos en la Araucanía propiamente dicha, habiendo dejado la provincia de Concepción atrás. Unos pocos kilómetros más, sumando unas treinta millas desde Lota, y estamos en el pueblo de Arauco.
Lo alcanzamos durante o después de una lluvia, de modo que parecía quizás peor de lo habitual—ciertamente había apenas un rostro que ver. Uno de nuestro grupo entró en una gran casa; había dos habitaciones con una cama en cada una, que constituían casi todo el mobiliario. Había una o dos pequeñas cajas, aparentemente conteniendo ropa, en el suelo contra la pared; pero sin mesa, sin fuego, y apenas un asiento. Hay 1,500 habitantes aquí, y el pueblo (situado a media milla tierra adentro) da nombre a la provincia. Esta última ha sido el teatro de muchas contiendas entre las dos razas. Contiene probablemente 72,000 habitantes, en su mayoría de ascendencia española, y alrededor de 27,000 de la población indígena total. Un fuerte fue erigido siete millas al este, en el río, en 1552, y el lugar se convirtió en un pueblo alrededor de 1566, que fue trasladado al sitio actual en 1590. Ha visto muchos cambios, y fue la base para el ataque indígena a Lota y Coronel tan recientemente como en 1861. Ahora, sin embargo, hay paz. Una gran cantidad de tierra aparecía bajo agua mientras pasábamos; pero eso es natural, ya que no hay drenaje artificial. Aún así, la tierra es fértil, la madera es abundante, hay minas de carbón no muy lejos, y aguas profundas adecuadas para un puerto. Tarde o temprano, por lo tanto, la población encontrará su camino a Arauco.
¡Cincuenta millas al sur del Biobío, y aún sin indígenas! Hemos notado su tipo de semblante más de una vez al pasar por los aserraderos en el bosque, o al encontrarnos con el conductor de un carro de madera con bueyes, o al pasar por un carpintero tallando un cuenco de madera con el hacha. Pero en el próximo cruce de río estaremos dentro de las tierras indígenas reservadas.
Ahora los vemos frecuentemente. El indígena es de pequeña estatura, lleva el poncho como una manta con una abertura por la que asoma su cabeza, tiene pantalones cortos, pero sin calzado, y usualmente una boneta o pequeño sombrero, como un gorro de fieltro, al que nunca se ha intentado dar un ala. Es silencioso, pasa cortés y modestamente, y en su exterior general lleva un marcado parecido con los irlandeses celtas, que cruzan desde Mayo y Galway para ayudar en la recolección de la cosecha en Inglaterra.
Su casa se acurruca entre los arbustos cercanos, o está erigida en la cima de un montículo de arcilla para estar lejos de las inundaciones de invierno. Un médico inglés la condenaría como insalubre, pero “la carne y la sangre son baratas” en la Araucanía. El pobre hombre, probablemente, nunca ha oído la palabra “salud” ni en su propia lengua ni en español, aunque sabe lo que es la enfermedad. Porque, en verano e invierno su casa consiste en poco más que listones clavados en un marco; a veces ni siquiera se encuentran, de modo que está expuesto tanto al viento como a la lluvia; no hay chimenea, por lo que en invierno su casa está llena de humo, y la tos es la norma. Sus pobres hijos,—¡pero qué podemos decir cuando casi el 50 por ciento de los nacidos en Inglaterra no pasan de cinco años de edad! El salvaje tiene una vida corta incluso en circunstancias favorables; pero si a este hecho añadimos escrofula, tuberculosis, resfriados frecuentes, humedad, mala alimentación en horarios irregulares, etc., ¿necesitamos preguntarnos por qué el romance de la vida en el bosque está cubierto de sombras tristes? El cacique es un pequeño agricultor como los demás, pero respetado por razones hereditarias o personales; su riqueza consiste en sus caballos, su trigo, sus manzanas, su lana, sus aves de corral y cosas similares. Cuando vende algo, usualmente hace fundir los dólares y los convierte en adornos personales, como estribos, bocados, espuelas, pendientes, alfileres, etc. Sabe que el dinero acuñado es de plata estándar; pero negaría con la cabeza ante un lingote.
Entramos en una cabaña y encontramos un “brasero”, o fogón entre dos puertas; numerosos sacos de trigo y algo de lana en el suelo; el techo colgado con cabezas de maíz secándose, marcos de madera cubiertos con pieles de oveja para que los hombres duerman, y lugares para dormir de las mujeres separados por trozos de esteras de junco cerca de la pared. En el suelo se encuentra una “piedra de moler”, y la mujer indígena, cuyo vestido consiste sólo en una prenda como una manta enrollada alrededor de ella y sujeta por un broche en la parte superior de cada hombro, se arrodilla en el suelo, coloca un puñado de maíz en la piedra inferior y con unos pocos golpes de la piedra superior lo convierte en harina gruesa. También toma el huso de madera, en cuyo extremo inferior hay un volante de piedra, y colocando la rueca circular en su muñeca, muestra cómo se hila el hilo de lana. Dos o tres hombres pequeños, con ponchos, bonetas y pantalones cortos, se mueven por ahí; y su tez amarillenta, pómulos altos y cabello negro y áspero proclaman suficientemente su nacionalidad y raza.
En la estación misionera de Quiapo, 26 millas al sur de Arauco y 19 antes de Lebu, hay sesenta familias en un área de 32 millas cuadradas, de modo que el país está comenzando a estar comparativamente densamente poblado. Una cuarta parte son indígenas que hablan su propia lengua; pero los padres y algunos otros miembros de la familia usualmente pueden hablar español también. Sin educación, sin conocer nada de religión, lejos de las ciudades y con una interacción muy limitada incluso con sus vecinos, ¿quién puede extrañarse de que sean ignorantes y sensuales? Sin embargo, son corteses, industriosos y pacíficos. La verdadera tierra indígena se encuentra al sur del río Lebu; y allí prevalecen los hábitos salvajes e instintos militares, aunque la gente no es nómada ni se mueve de lugar. En la casa misionera, un padre, una madre y una hija, esta última aparentemente de unos doce años, vinieron a intercambiar manzanas (producto de sus propios árboles) por sal, que sólo puede obtenerse en la lejana ciudad. Mientras el misionero efectuaba el intercambio, el escritor trató de averiguar la edad de cada uno de los tres; pero no pudo lograrlo en un solo caso, los padres no sabiendo ni siquiera la edad de su hija.
La necesidad de cristianizar a estas personas es evidente por sí misma, y las facilidades para hacerlo son inusualmente grandes. Pero, como el objetivo en este artículo ha sido interesar al lector, en el siguiente será mostrar cómo puede ser mayordomo de Dios, y cómo al regar a otros también puede regarse a sí mismo. La Araucanía aún extenderá sus manos a Dios.
- Las fechas, así como las cifras que indican población, aunque verificadas en el lugar, se toman principalmente del Diccionario Geográfico de la República de Chile, por F. S. Asta-Buruaga. Nueva York, Appleton, 1867. ↩︎
Fuente: